
El retorno del Estado soberano: por qué Occidente debe reescribir las reglas del comercio global
Una nueva administración en Estados Unidos ha comenzado a redibujar las líneas del comercio internacional, no desde el capricho proteccionista, sino desde la convicción política de que el orden económico actual ha traicionado al votante medio occidental. Y, aunque muchos lo nieguen, el péndulo no se está moviendo por accidente. El desencanto con la globalización no es un fenómeno populista: es una respuesta legítima a décadas de asimetrías disfrazadas de apertura.

Fuente: imagen creada con IA
Durante años, el mundo aplaudió el modelo del libre comercio. Se nos dijo que reducir aranceles y abrir fronteras generaría prosperidad para todos. Pero mientras las economías desarrolladas jugaban según las reglas, otras —especialmente en Asia— construían un capitalismo híbrido, que mezclaba controles estatales, subsidios estratégicos y manipulación monetaria con acceso irrestricto a los mercados globales.
El resultado ha sido una transferencia progresiva de riqueza, industria y poder geopolítico desde las democracias liberales hacia regímenes autoritarios. China es el ejemplo más contundente: desde su ingreso a la OMC en 2001, pasó de representar el 4 % del PIB mundial a casi el 18 % en 2024. En paralelo, Estados Unidos perdió más de cinco millones de empleos manufactureros en la primera década del milenio. Más aún: Occidente ha financiado, sin querer, la consolidación de su principal rival estratégico.
Lo paradójico es que muchas de las voces que hoy critican el giro proteccionista de Washington —particularmente desde la izquierda académica latinoamericana— fueron formadas bajo las premisas de la teoría del Big Push de Rosenstein-Rodan. Este marco teórico, desarrollado en la posguerra, proponía que las economías en desarrollo necesitaban un impulso masivo, simultáneo y coordinado en múltiples sectores para romper con la trampa del subdesarrollo. El crecimiento debía ser impulsado por el Estado mediante inversiones estratégicas, subsidios, planificación centralizada y protección temporal de la industria local.
En América Latina, esta visión marcó generaciones de economistas y tecnócratas. No solo legitimó el proteccionismo, sino que justificó décadas de intervencionismo estatal en nombre del desarrollo. Fue la base intelectual del estructuralismo de la CEPAL, y más adelante, del neoestructuralismo académico que encontraría ecos en autores como Paul Krugman, Kiminori Matsuyama y Dani Rodrik, quienes si bien no defendían el estatismo clásico, sí señalaban los límites del libre comercio como dogma.
Hoy, esos mismos sectores que aplaudieron el «Big Push» en economías emergentes, se escandalizan cuando Estados Unidos aplica recetas similares para proteger su base industrial y recuperar el control de sectores estratégicos. ¿Por qué se justificaba el intervencionismo en el sur global, pero no en el norte democrático? ¿Por qué se permite que China aplique subsidios tecnológicos masivos —como lo hace con Huawei o BYD—, pero se condena que Washington quiera proteger sus propias cadenas de suministro?
Lo que está en juego va más allá de los términos de intercambio. Estamos presenciando un pulso entre dos modelos civilizatorios. El primero, con origen ilustrado, defiende el Estado de derecho, la democracia representativa y las libertades individuales. El segundo, profundamente autoritario, privilegia el control político, el colectivismo ideológico y la subordinación del individuo al partido. Y en ese escenario, el Estado occidental está volviendo a actuar como el Leviatán de Hobbes, para preservar el contrato social de Rousseau frente a los intereses de una élite globalista que nadie eligió.
Esta élite, articulada en torno a organismos multilaterales como el FMI, la OMC o el Foro Económico Mundial, representa una tecnocracia que se presenta como moralmente superior, pero que opera en connivencia con grandes corporaciones multinacionales y —cada vez más— con el aparato político y económico de China.
El conflicto actual no es solo una guerra comercial. Es una disputa sistémica. Ray Dalio, en su análisis de los ciclos hegemónicos, advierte que cuando una potencia emergente desafía a la potencia dominante, los enfrentamientos son inevitables. En la historia, esas transiciones han sido bélicas. Esta vez, al menos por ahora, se está librando a través de aranceles, regulaciones tecnológicas y restricciones financieras. Y aunque genera costos, es infinitamente preferible a un conflicto armado.
Wall Street, como era previsible, reacciona con ansiedad. Los capitales exigen previsibilidad, y el mercado castiga todo lo que huela a interferencia estatal. Pero reducir este debate a la variación del Nasdaq es un error conceptual. A veces, los gobiernos deben poner el largo plazo por encima de las fluctuaciones diarias de los mercados. No se trata de cerrar la economía, sino de reequilibrarla.
Hoy, Donald Trump —en su retorno político— no actúa como un ideólogo, sino como un empresario que busca renegociar condiciones que considera desfavorables. Al otro lado está Xi Jinping, no como un tecnócrata, sino como un estratega imperial decidido a consolidar la supremacía china en tecnología, finanzas e influencia global.
¿Quién cederá primero? Nadie puede saberlo. Pero lo que está claro es que esta tensión no se resolverá en el corto plazo. Y quien la maneje con mayor paciencia, capacidad política y resiliencia económica podría definir el equilibrio de poder del siglo XXI.
En este contexto, hablar de “traición al libre mercado” es perder el foco. Lo que está en juego no es la eficiencia de las cadenas de suministro. Es la capacidad de los Estados democráticos de sostener su legitimidad interna y su liderazgo global frente a un modelo autoritario que, si no se enfrenta, podría marcar el tono del nuevo orden internacional.
La globalización ha terminado tal como la conocimos. El libre comercio, si quiere sobrevivir, debe reinventarse. Y para hacerlo, debe empezar por reconocer que no hay nada más estratégico que el poder de un Estado soberano actuando en defensa de su pueblo.

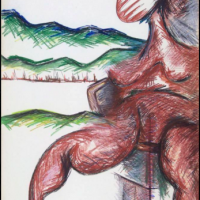


Comentarios