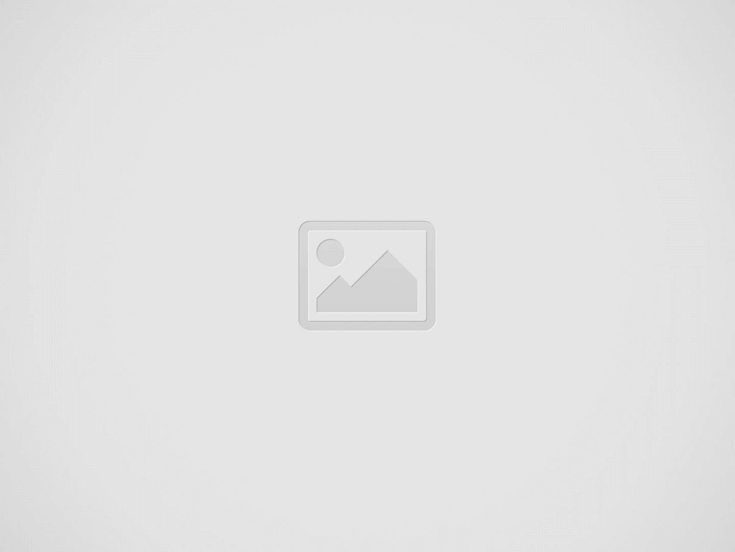Por Miguel Tejada
De las pocas líneas rescatables que tiene en su popurrí bibliográfico el filósofo español Fernando Savater, sería justo desempolvar las que usa para rematar el prólogo que le dedicó a esa joya de la inquina titulada “Breviario de podredumbre”,escrita por el rumano E. M. Cioran.
No podrían haber sido tan memorables esas líneas si no fuese porque la pulpa jugosa de éstas la tomó prestada del mismo Cioran. Y dice así: “El Árbol de la Vida no conocerá ya primavera: es madera seca; de él, harán ataúdes para nuestros huesos, nuestros sueños y nuestros dolores.» Y luego: ¿ahora qué? Ahora. Qué.”
Asediado por una marea incesante de preguntas idiotas, Cioran optó por definirse en los últimos años de su vida como un pesimista al que de vez en cuando asaltaban serias dudas sobre la existencia. Era un hombre que amaba el silencio y el deseo de ver evaporado el legado humano. Pero era, sobre todo, un gran amante de las contradicciones. Como pocos, logró apreciar con lucidez este rasgo tan propio de los hombres. Allí donde muchos vemos un torbellino de pasiones, desengaños, fruslerías y calamidades domésticas, alguien con los ojos afilados y la sangre escarchada, como Cioran, ve la obra cumbre de un fantoche.
De esta observación, los colombianos estamos en la obligación moral de aprender que hay un abismo inconmensurable entre el desespero y la desesperanza. Lo nuestro ha sido siempre lo primero: desesperar de la forma más pintoresca. Y de nada nos ha servido, porque a cada grito calamitoso le sucede siempre una amable sumisión. Este es el tipo de contradicciones que le gustaba coleccionar a Cioran. Quizá por eso fue un amante de la cultura española, de la que no estamos para nada lejos. Con nuestros ancestros ibéricos compartimos un destino de huelecacas y bufones rufianescos. Nos encanta la pelea y el bochinche, pero basta con que uno de nuestros reyes expulse una ventosidad para que nos postremos embelesados ante su aura gloriosa.
Esta es la historia de nuestros pobres oprimidos, y ahora la de nuestros incautos analistas indignados; una furia inofensiva que se adormece con el menor consuelo. Somos gente educada para aceptar premios de consolación. Los poderosos lo saben muy bien. Por eso nos dan a escoger siempre entre lo malo y lo menos malo. Bien supo sentenciarnos Winston Churchill cuando afirmó que el sistema en que vivimos es, con toda seguridad, el menos malo. Y punto. Estar vivos (por decirlo de alguna manera), después de las guerras mundiales, era de por sí la única utopía. Quizás no era precisamente el paraíso terrenal que habíamos concebido en nuestros delirios de progreso, pero no teníamos más remedio que aceptar de buena gana la pobreza espiritual con la que habíamos quedado tras los bombardeos. Tuvimos que aplaudir el empeño humano por no dejarse borrar de la faz de la Tierra. Virtud que se le atribuye también a las cucarachas.
Entonces sí, somos un pueblo de pobres desesperados, de neuróticos con aspiraciones triviales que reflejan nuestra condición de parásitos domesticados. Recordemos la canción que oíamos cuando niños: ¿a quién engañas abuelo? A quién engañas, viejo mañoso, con tanta algarabía, tanto escándalo y tanto cacareo. Engañados todos, claro. La majadería esconde un deseo arribista de redención. La pregunta es qué es lo que deseamos ser cuando la suerte nos sonría; en qué nos queremos convertir, cuando los astros por fin se dignen a tratarnos con benevolencia.
Queremos que algún día nos toque la vida buena que ostentan aquellos a los que no les falta carácter. Lo que no somos capaces de aceptar es que estamos rotos por dentro, porque las heridas profundas no se sanan a punta de babas. En el mejor de los casos, aceptémoslo, es la amputación la que nos permite sobrevivir. Vivimos y morimos arañando una esperanza, a sabiendas de que lo nuestro es la pifia eterna. El paraíso soñado no existe, y eso lo saben muy bien aquellos que tienen en su sangre el ardor de la rebelión. No hay primavera después de la guillotina; no hay nada cierto, y eso es precisamente lo que deberíamos entender por libertad.
No es el amanecer de la guerra lo que entusiasma a aquellos que mueren tratando de acabar con el orden establecido: es el crepitar de las llamas devorando un palacio. Es ese instante en el que lo imposible cabe en un bolsillo. Un momento único e irrepetible. Lo que pase después importa poco.
Hay en la desesperanza una afirmación trascendental, que nos vendría bien contemplar, como si de oro se tratase: no hay milagro ni pomada ni potingue que pueda remediar nuestro destino. Y no hay paciente más digno que aquél que nada espera.
_____________________________________________________________________________
Crédito de la ilustración: Sebastian Martinez
Síganos en:
Entradas anteriores: