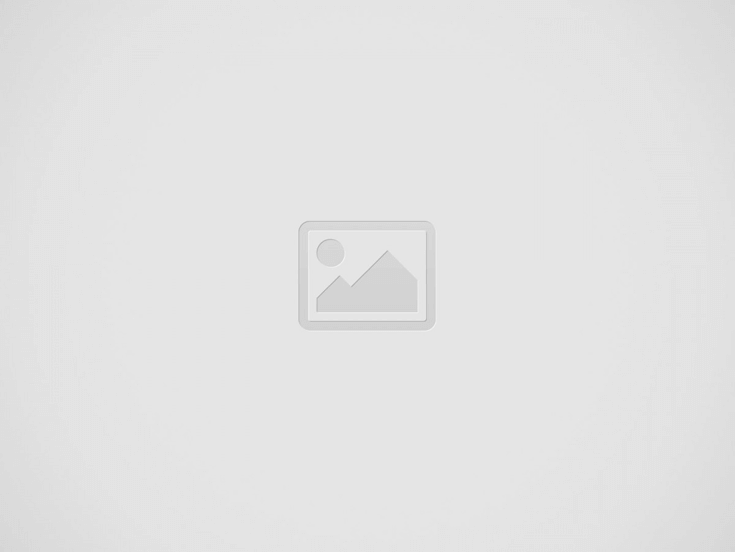“Todo lugar tiene una catástrofe nacional, algo así como Hiroshima.
Nuestra catástrofe, nuestra Hiroshima fue la derrota contra Uruguay en 1950 ”
Palabras del dramaturgo brasileño Nelson Rodrigues años después del Maracanazo.
La mañana de ese domingo en Río de Janeiro, los cariocas se levantaron triunfalistas. Motivados, claro, por la noticia que se anticipaba en los periódicos: “Estos son los campeones del mundo”, era el titular sobre la imagen de cada uno de los jugadores de Brasil, que horas más tarde se enfrentarían a Uruguay por la final de la Copa del Mundo.
La primera foto en aparecer: la del portero Moacir Barbosa. Jugador que para la mayoría de periodistas brasileños de la época, era el mejor en su posición. Sus cuatro títulos previos con Vasco da Gama servían como garantía de que en el arco tenían un cerrojo.
El espíritu de los hinchas locales estaba por los cielos. En ese mismo viaje, la arrogancia se hacia presente.
La fiesta estaba armada. Los panderos, surdos y tamboriles conjugaban la animada samba que en lo cuerpos de jolgorio se reflejaba. Doscientos mil brasileños dejaron sin espacio el Maracaná para una final dispuesta a un sólo desenlace.
Inició el partido y en el primer tiempo, el resultado en ceros.
Arrancó el segundo, y pronto, la obra por la que todo el país esperó, encontró a uno de sus intérpretes. Friaça marcaba el primero para Brasil. Una inoportuna pancarta se asomaba con un mensaje precoz: “Homenaje a Brasil campeón del mundo”.
La catástrofe de la que habló Rodrigues, empezó a cocinarse minutos después. Primero, el empate de Uruguay por obra de Schiaffino. Luego, a falta de 10 minutos para el final, Alcides Ghiggia, se escapó de la defensa y casi sin ángulo, envió un disparo raso al arco que pasó entre el poste y la complicidad del portero Barbosa.
Mutismo en estado puro.
“Al Maracaná lo han silenciado tres personas: el Papa, Frank Sinatra y yo”, se enorgulleció inflando el pecho Ghiggia después del partido.
Uruguay se hizo campeón en Río. El carnaval fue un cementerio, la risa se hizo llanto, el orgullo era pena y el héroe, villano. Los brasileños desconsolados no podían creer lo que pasaba. Envueltos en lágrimas buscaban una razón, un motivo, un culpable.
Moacir Barbosa, el portero que no logró detener, tal vez los únicos dos disparos uruguayos en todo el partido, fue el señalado por la opinión pública.
Al salir del Maracaná, las masas llenas de desilusión, rabia e impotencia, le aconsejaban el suicidio al acusado.
–¡Ese, ese hombre hizo llorar a todo Brasil! –le decía una señora a su hijo, mientras apuntaba con su índice a Moacir.
La vida del jugador había cambiado desde entonces. Se transformó en el antagonista de ese y diez mil atardeceres más en su país.
Jamás fue perdonado.
Un tiempo después de retirarse como jugador de fútbol a causa del rechazo y los insultos que le ofrecía el público, de forma irónica, el márginado volvió al Maracaná. Durante 20 años se dedicó a limpiar las piscinas del estadio y a cortar el césped del campo de juego. Un día de esas dos décadas, delegados de la FIFA llegaron a inspeccionar las condiciones del complejo. Como resultado, mandaron a cambiar las porterías de madera por unas nuevas de metal.
El señor Barbosa, reo de su pasado, se enteró de la reforma y pidió los palos abandonados. Prendió fuego en los postes y en el travesaño que un día formaron la escena de su crimen, hasta verlos convertirse en cenizas. Desesperado y en un acto de superstición, buscaba despedir la mala suerte que como una sombra no se alejaba de su vida.
Acto en vano. Moacir Barbosa fue por siempre el culpable del Maracanazo para los 50 millones de brasileños que lloraron aquella derrota.
Pobre, viejo y despreciado, vio morir a su mujer de cáncer. Al poco tiempo, un derrame cerebral lo atacó hasta el punto de la muerte. Murió sin el perdón de su nación y acusando: “La pena máxima en Brasil por un delito es de treinta años, pero yo he cumplido condena durante toda mi vida”.
Foto: netvasco.com.br
Diego Hernández Losada.