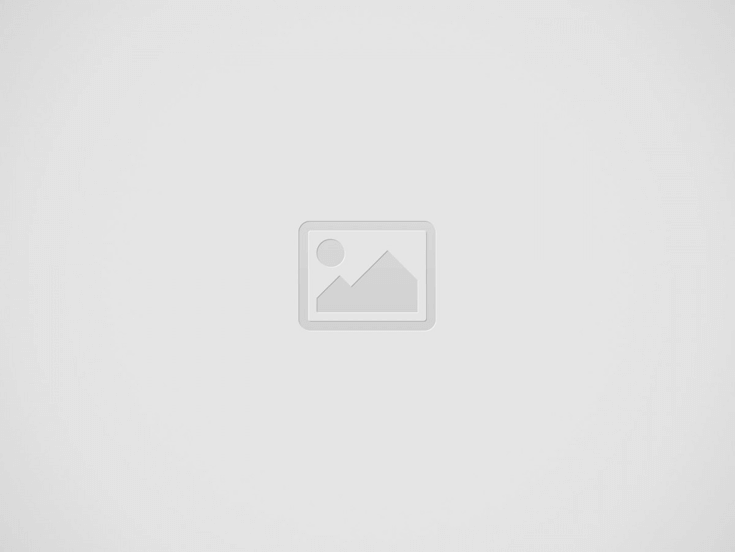Uno de los mejores indicadores de que uno lleva mucho tiempo viajando sin pausa es la blancura de su culo. El mío, disculpará usted tantos detalles, después de 520 días de viaje parecía retro iluminado con un par de potentes luces blancas de mercurio. Unos cuantos rayos de sol no le caían mal; y una playa nudista era el lugar ideal para tratar de ponerlo a tono con el resto de piel que en el paso de los kilómetros se ha ido bronceando bajo los cielos de América.
En la primera semana de enero de 2016, y por primera vez en nuestras vidas, Lina y yo llegábamos a una playa donde una masa de bañistas exhibían sus cueros al sol sin ningún asomo de vergüenza y ni un sólo hilo como vestimenta. Como parte de nuestro viaje desde Colombia hasta Alaska conduciendo y viviendo dentro de un carro, que ya completa más de 17 meses, estábamos en Zipolite, un pueblo costero del Pacífico mexicano escenario de una de las playas más hermosas del estado de Oaxaca.
Tal vez eso de que no llevaban ni un hilo encima es una exageración. Los primeros nudistas que vimos, cuando ya estábamos instalados en una posada que nos invitó a pasar tres noches junto a la playa, llevaban puestos sombreros tipo Heisenberg y mochilas de tiras en su espalda. Eran dos hombres que muy orondos recibían la brisa marina en cada uno de sus poros mientras caminaban hablando a la orilla del mar.
Al igual que la mayoría, sobre las playas nudistas nosotros habíamos escuchado mucho y sabíamos poco. Nuestra reacción inicial fue sentirnos fuera de lugar, pero bastaron unos pocos minutos sentados frente al mar para sentir como un hecho de lo más normal el ir y venir de personas empelota en las que ya nadie reparaba.
En una playa nudista no existe aquel estereotipo invariable de la belleza o la fealdad que los medios inocularon en la sociedad. Allí sólo existe la libertad; ese acuerdo implícito de hacer lo que a uno se le venga en gana sin faltarle el respeto a los demás. Y si en una playa nudista alguien se siente irrespetado por ver unos cuantos pipís colgando o unas tetas al aire, bien puede irse a camandulear a la playa de enseguida o simplemente quedarse en casa.
Y como se trata de hacer lo que quiera y sentirse libre, pues también, por supuesto, se vale estar vestido. Es más, los nudistas se cuentan en una proporción muy baja frente a los espectadores con ropa; haciendo un cálculo a simple vista podría decir que durante nuestra estadía en Zipolite tan sólo tres de cada diez paisanos andaban en bola.
Es paradójico que justo en una playa nudista uno no se encuentre con cuerpos formados a base de horas diarias de gimnasio o en la mesa de un quirófano. Pensaría uno que esta es una vitrina perfecta para mostrar los resultados de esas inversiones en tiempo y dinero pero, en su lugar, la arena dorada servía de pasarela para el desfile de una nutrida variedad de desinhibidos personajes.
Jóvenes y viejos, gordos y flacos, hippies, chicas y señoras en topless, gringos de cabello colorado y cuero tostado, rastafaris… Nada importaban las redondeces o flojeras de sus carnes, ni mucho menos el hecho de haber echado al olvido el mantenimiento de sus cabelleras púbicas abandonadas por cuchillas y ceras depilatorias. Todos muestran lo que tienen y dejan el qué dirán donde dejaron su ropa. En una playa nudista, como en muchos aspectos de la vida, es mejor desvestirse que disfrazarse.
Zipolite es una de las playas privilegiadas de la costa oaxaqueña, donde se mezclan una naturaleza exuberante con una vida calma y sin pretensiones. No hay hoteles de lujo, no rugen motores último modelo, no se descorchan champañas de marca ni truenan parlantes a todo volumen a la orilla del mar.
La playa de Zipolite es un caleidoscopio multicolor sembrado de carpas y palos de los que retoñan hamacas; rodeado de posadas, filas de cabañas y pequeños restaurantes. El sol pinta con una nutrida paleta de azules el Pacífico mexicano y reverdece las montañas de la sierra desde las primeras horas del día. Con sus últimos rayos, antes de convertirse en una bola de fuego que se hunde en el horizonte, tiñe el cielo de rojos, violetas, amarillos, dorados, ocres y rosas; un espectáculo multicolor que cada tarde convierte a los cuerpos desnudos en siluetas ambulantes a contraluz.
Entrada la noche, y aprovechando el anonimato que otorga la oscuridad, Lina y yo fuimos a dar una caminata desde nuestro hotel hasta el extremo norte de la playa. Una vez allí hice una bola con toda la ropa que traía puesta y emprendí mi primer paseo como mi madre me trajo a este mundo.
La última vez que me había empelotado frente a más de una persona al mismo tiempo fue el día del examen médico que el Ejército de Colombia me hizo frente a otros bachilleres de mi generación para ver si era apto para el servicio militar. Es una de esas escenas que se estancan en el baúl de los recuerdos por su peso traumático.
Pero en ese momento, tal vez por saberme aún vestido de oscuridad, me sentí libre, ingrávido, suspendido, flotando como el bebé de la portada del Nevermind de Nirvana. Lina caminaba a mi lado, vestida, avergonzada y con una risita nerviosa en sus labios. Para la poca gente que nos cruzábamos en el camino no era yo empelota, era simplemente uno más que refrescaba las joyas de su corona con la brisa fría nocturna.
El primer paso estaba dado.
En la mañana siguiente lo primero que veo cuando salgo a ver despuntar el sol, con ropa, por supuesto, es un tipo desnudo que va y viene de aquí para allá. Parece algo desubicado, como en búsqueda de un público que atestigüe su hazaña. Disimuladamente trata de atravesarse en la ruta de los caminantes y corredores matutinos sin lograr ni una sola mirada. Una chica deportista (vestida para la ocasión), al notar la inminencia del encuentro sacó su ipod, simuló cambiar de canción y alargó sus zancadas.
Quienes sí son objeto de un paneo completo con la mirada de los desprevenidos son los runners en cueros. Durante la siguiente media hora siete de ellos, todos hombres, pasaron trotando. Sudor, piel enrojecida y el obvio efecto rebote que sus pasos acelerados causaban entre sus piernas era su común denominador.
A la hora del almuerzo, bajo los techos de hoja seca de palma en la parte trasera de la posada, un grupo de seis españoles, tres chicos y tres chicas, se preparaban para cocinar. Mientras los hombres se quedaron picando los ingredientes, las chicas se despojaron de todas sus prendas y emprendieron carrera hacia el mar. Minutos después regresaron con su ropa en las manos y así permanecieron hasta que la intemperie secó sus cuerpos.
Sonaba música de tambores en un celular y bailaban mientras comían unas tostadas. Una de ellas, la más linda, se sentó a la mesa y comió como usted y yo comemos, pero sin ropa.
El bla bla bla de la escena era común y corriente: mirándose a los ojos, con sonrisas y sin señalar ni criticar nada. En tiempos en los que ver tetas y culos en pantallas y tapas de revistas es cosa de todos los días, hacer alharaca por la existencia de un lugar donde es legal que la gente se empelote de común acuerdo y sin hacerle daño a nadie es una pérdida de neuronas.
Al día siguiente, antes de abandonar el lugar, mi acto de desnudez obedeció más a una cuestión práctica que otra cosa. Ya todo había perdido su factor sorpresa y el chapuzón matutino sin ropa en el mar me ahorró el trabajo de escurrir y poner a secar el traje de baño.
De todo, al final, me queda una curiosidad: ¿en qué habría parado este relato si en este viaje no fuera un anónimo más ante el mundo, sino que hubiera llegado a Zipolite con familiares, amigos o compañeros de estudio o trabajo?
Habrá que planear alguno para escribir una nueva historia.
¿Quiere ver más fotos de la playa nudista de Zipolite? No se pierda esta galería.
En ESTE ENLACE puede ver un especial sobre nuestro primer aniversario de viaje.
También puede seguirnos por redes sociales a través de nuestro FACEBOOK, ver más fotos en nuestro INSTAGRAM o acompañarnos en nuestro TWITER.