
Resulta que un buen día uno se despierta y sin querer se da cuenta de que han entrado, así como de repente, treintaytantos años por la puerta. Mirando alrededor, los amigos y conocidos, las muchachas y los colegas andan en la misma situación. Unas están aterrizando sin querer al tercer piso, y otros se aproximan peligrosamente a los cuarenta. Y todos, sin lugar a dudas coinciden en afirmar que se sienten muy jóvenes. No dudo que sea así realmente, pero no deja de ser una mentira.
Cuando yo tenía veinte y era capaz de madrugar, trabajar todo el día, salir de parranda y amanecer entre sábanas exitosamente acompañado, no me levantaba al día siguiente diciendo «¡qué joven me siento!». Hasta donde yo me acuerdo, uno cuando era joven de verdad no andaba diciendo que se sentía así. La gente que es realmente joven ni siquiera se lo plantea, ni se lo pregunta, ni se lo cuestiona.
La cruda realidad, señoras y señores, es que uno sólo empieza a decir que se siente joven cuando ya no lo es.
Basta escuchar esa afirmación para saber que quien la dice ha traspasado la invisible barrera de la juventud, para entrar en una edad indeterminada y confusa. Es esta etapa previa a la madurez, cuando uno todavía se siente capaz de hacer lo mismo que antes, pero donde toca empezar a cuidarse un poquito porque la maquinaria anuncia fallos, ya la garantía expiró y se supone que apenas vamos por la mitad del viaje.
La ventaja sicológica que tenemos los que vivimos en Europa, sobre todo en España, es que la idea de juventud se ha ido alargando poco a poco. Ahora llega más o menos hasta los treinta. El Carné Joven Europeo, por ejemplo, con el que se consiguen descuentos y ventajas en todo el continente, lo dan ahora hasta esa edad. Y a la mitad de los españoles entre los 18 y 35 los papás les siguen lavando la ropa y haciendo la comida, porque todavía no se han ido a vivir por su cuenta.
Hay razones económicas para explicarlo: esta generación europea tiene menos posibilidades de trabajo y ascenso que sus progenitores, sus expectativas a futuro son más bajas, y les cuesta más conseguir cosas como una casa propia o un empleo estable. También terminan más tarde los estudios profesionales, y se especializan antes de entrar al mundo laboral. Por eso parece que la juventud dura más tiempo.
Esta situación influye también en el matrimonio, otro de los síntomas de que ha llegado la madurez. Mientras que casi todos los amigos que dejé en Colombia están casados y con hijos, aquí son poquísimos los que se han comprometido o tienen descendencia. En España la edad para contraer matrimonio se ha ido retrasado lentamente: los hombres suelen caer a los 33 y las mujeres a los 31. (Por cierto, ¿se han fijado en que la palabra contraer sólo se usa para las deudas, los vicios, las enfermedades… y el matrimonio?)
En los esquemas de otras épocas, a esta edad ya lo tenían a uno fichado como solterón empedernido o soltera sin remedio, con todo lo malo que eso traía. La peor parte se la llevaban las mujeres, porque se decía que quedaban «vistiendo santos». Pero en estos tiempos a las treintañeras las veo cualquier noche madrileña en los bares, desvistiendo muchachos. Será el progreso.
La diferencia de actitud frente a la vida en esta edad resulta muy marcada en Europa. Es común ver a gente de más de treinta, profesionales y trabajadores, disfrutando de viajes, de la vida nocturna, de actividades deportivas y lúdicas, con vidas sociales interesantes y con muchas inquietudes intelectuales. Incluso se vuelven más interesantes que los veinteañeros.
Por supuesto, tanta juventud no es regalada. Mientras en España se alarga la edad en la que uno es supuestamente joven, también van retrasando la edad de jubilación, que ahora es a los 67 años. O sea que toca trabajar otros treinta para poder conseguir ese lujo. Yo creo que me voy a morir antes, probablemente de cansancio.
Todo lo anterior es un indicador de lo que socialmente se acepta como «juventud», pero hay otro más fiable: la naturaleza. Por más que la expectativa de vida se haya alargado, está comprobado que después de los treinta comienza inexorablemente el declive físico, agravado por los vicios, el estrés, el matrimonio y los hijos.
Para las mujeres esta etapa es todavía peor, porque tienen encima esa presión social y hormonal del reloj biológico, haciéndoles tic tac de forma insistente en cada oreja. Ese miedo a que se les pase el arroz las suele llevar tomar decisiones basadas en el miedo y la angustia. Y hay quienes empiezan a verlo a uno como un banco de esperma con cuenta bancaria. Qué horror.
Lo que hay que hacer es aprovechar estos años de treintañez antes de que llegue la siguiente década, que tiene otras verdades distintas. Cuando de pronto aparece una enfermedad contagiosa, a todos los que la sufren los van dejando aislados para que no afecten a los demás. Es lo que se llama cuarentena.
A mí cada vez me queda menos tiempo para llegar allá, pero tengo dos razones para alegrarme. La primera, que a mí siempre me han gustado las mujeres menores que yo, y por lo visto cada año hay más. La segunda, que a pesar de todo lo que digan, me sigo sintiendo muy joven. Así sea mentira.

Suscríbete al blog
De cañas por Madrid
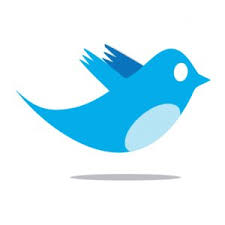
Sígueme en Twitter
camiloenmadrid
Entradas anteriores
- Traducción traidora
- Coca de Colombia
- La reconquista
- Una «selebrasión» del seseo
- Mi suicidio homeopático
- Un café, por favor
- Piso compartido
- Desde la Puerta del Sol hasta AC/DC
- Trío de Reyes
- Un toque de melancolía
- A ver si hay suerte
- Aprendiendo a callejear
- Me fui para Madrid




La inexorable realidad se hace evidente cuando por casualidad te encuentras con algún ex-compañero del bachillerato o de los que compartieron nuestra adolescencia y les ves tan mayores, viejos, calvos, barrigones y te dices: «como ha envejecido este tipo». De lo que no nos percatamos es que él también esta pensando exactamente lo mismo de nosotros.
Califica:
-
Me
gusta
0
- No me
gusta
0
Reportar