
Se había llegado el día del final. Yo ya no quería estar más en la casa. Pensaba más en tomar un poco de aire, en distraerme, de pronto hablar con algunos compañeros. Me encaminé a la universidad desde mi apartamento. Era cerca, solo unos seiscientos metros por salvar. Los andenes estaban casi vacíos, igual había algunas personas sacando su perro a cagar, otros trotando, las señoras del servicio en la calle con los hijos de sus patrones esperando la ruta, un par de padres llevando a sus hijos al colegio y pocos carros. Una mañana de color pesado. Recubierta de azul oscura ella. Ese azul intenso de los días en los que el sol está perezoso y llega tarde a su cita con este pedazo de planeta; porque a veces las noches que no se quieren volver días. El afamado azul de Mann. Una mañana profunda.
Y toda esa grasa, sangre, carne que me compone, todo ese entramado biológico que me debe obediencia, me enviaba mensajes de nerviosismo. Mi estómago se había negado a aceptar el desayuno que normalmente tomo antes de salir de la casa; en la base de mi cabeza un dolor, leve pero incesante, me decía que había allí una tensión que no era debida a mi postura inclinada al leer. Esperaba que no fuera nada más. Que no tuviera ningún incidente. Menos uno bochornoso. Vi una rata ocultándose en la boca de una alcantarilla. Medellín no es fría; pero en esa mañana azulosa mi sensación térmica me decía otra cosa. Los dedos de las manos y los pies, que sentía helados y todo organismo asociado a mi ser, complotando. ¡Puta!, la nariz, congestionaba por la rinitis, se me desprendió y calló a la acera. La recogí. Allí estaban los músculos, los cartílagos, el hueso que la compone, la piel en forma de rompecabezas en la frontera que no debía separarse nunca de la cara. Me imaginé mi cara sin ese componente esencial. Uní las partes por unos segundos. Es éste el mal que me aqueja, el que hace que partes de mi corporeidad me abandonen cuando no deberían.
Seguí caminando. Rodeé la malla, alcancé la puerta, mostré el carné al mismo portero de todos los días para que me dejara pasar, entré a la universidad, atravesé el parqueadero aún a medio llenar para cruzar la puerta de la facultad, subí las escaleras del costado derecho de la misma y me senté en el último escalón a esperar que pasara el tiempo. Era mi último examen y si mi promedio me daba podría acceder a la única plaza que habrían cada año en la MC Consulting Group. Eso más el afán de mi casa, las dichosas comparaciones con los hijos de los amigos de mi mamá y sus grandiosos trabajos y el dinero que producian. No me podía permitir pelarla. Pensaba mientras tanto en las materias relacionadas con números, como estadística, eso se me daba bien. Clases en la que la búsqueda de respuestas es mecánica, en las que hay que pensar con orden y cuidado para no cometer errores. Podías confiar plenamente en los resultados. Los números no dicen mentiras y eso es lo mío. La infalibilidad de las sumas y restas. En cambio, en sociología había un sinnúmero de variables que no se pueden controlar —así como el asunto con mi cuerpo—, que se deben interpretar y que algunos sabiondos deciden si tus respuestas están bien o mal. Todo sobre la base de cosas intangibles y subjetivas. Acá usualmente hay lugar a errores por no plasmar en un papel las ideas que otros quieren que tengas en la cabeza. Las siempre mal habidas vagaciones inocuas.
Al poco rato me fui a la cafetería. Hablé y reí consiguiendo distraerme un poco. Faltan ya treinta minutos para las ocho y me obligué a tomar un agua aromática, esperando que me calmara la ansiedad antes de la prueba. No lo consiguió, por el contrario sentí que me iba a hacer en los calzones. Mi espalda se llenó de gélido sudor, los pelitos de los brazos se erizaron y sentía que mi intestino iba a explotar. Debí moverme con delicadeza y rapidez, apretando el culo —como torero—, hasta llegar al baño y luego sufrir con las maromas típicas de visitar uno público. Superado el incidente, me encarrilé hacia el salón, y uso este verbo porque sentí que las piernas querían llevarme a otro lado, que no iban a obedecerme, tuve que hacer un esfuerzo superior, pero logré al fin dominarlas y llegar al salón doscientos tres. Esta es un aula grande, de piso amarillo desteñido ya por los años, fría como las demás debido a la altura del techo y cuenta con un amplio ventanal por el cual en las mañanas llega directamente la luz del sol. Me ubiqué en la parte del medio de la fila de pupitres pegada a dicho ventanal. Quería sentir los rayos de sol sobre mi piel, sentir su energía, algo de calor que me regalara un poco de seguridad, que me quitara este frío que no era debido al clima. Me apretaba las manos, mis tripas seguían exhibiéndose y yo necesitaba salir de esto rápido. Quería empezar mi práctica, mi futuro estaba allí. Llevaba más de dos semanas preparando esta prueba definitiva de sociología y no me sentía del todo a gusto. Tenía un mal presentimiento. Las humanidades no se daban bien. Mi ser lo había ya manifestado en varias formas. Me había encontrado jugando nerviosamente con mis uñas, me había visto enredándome el pelo o moviendo convulsivamente las manos sobre mis piernas. Un par de veces se me habían caído los ojos. ¡Y lo que me costó encontrarlos!
Por fin el profesor nos ha entregado el examen y las hojas para responder. Nos ha dicho que podemos tener el libro abierto para hacer las consultas que queramos —buena manera de distraernos—. Y yo cada vez más nerviosa. Al leer las preguntas, no supe en dónde estaba lo que había estudiado. Me dije a mi misma que la mejor manera de superar de ese trance era empezar a anotar lo que se me pasara por la cabeza, que de alguna manera, escribiendo, iba a ir hilando algunas de las ideas pertinentes y que saldría airosa. Tomé entonces del maletín mi lápiz Faber Castel azul, le saqué punta, volví al bolso por el borrador. Apenas habían pasado pocos minutos de acometer la hoja cuando el dedo pulgar de mi mano derecha, la mano con la que aprendí a escribir, decidió abandonarme y caer. Les aclaro, estos casos no son como un desmembramiento brutal, son más bien como si yo fuera un maniquí. Podría decir que es algo limpio. Sin ese reguero que dejan normalmente las actividades corpóreas. No hay dolor ni ningún tipo de fluidos acompañan tal separación. En fin, que al caer el dedo este rodó hasta los pies de Martín, él estaba tan concentrado copiando en su hoja que ni lo vio. Levanté la mano y señalé el dedo caído para que el profesor me diera permiso de levantarme por él y lo tomé antes de su aprobación.
—¿Qué le pasa señorita Rubio? —retumbó la voz del profesor en el silencioso salón.
—Nada señor —respondí en tono nervioso.
Él solo movió la cabeza cansinamente. Puse y agüaté el dedo en el sitio que le toca estar y empecé a escribir. Una vez más, el dedo cayó al suelo. Esa vez no lo dejé rodar, tuve la suficiente habilidad con mi pie derecho para retenerlo entre la suela del zapato y el piso. El pisotón lo sentí. Eso sí me dolió. Lo retomé nuevamente y lo apreté muy duro contra su lugar de origen, lo sostuve en su puesto original al menos treinta segundos y las partes volvieron a estar unidas por el entramado de nervios, músculos, huesos y demás tejidos correspondientes. Volví a la respuesta de la pregunta uno; y ¡ay! Pasó otra vez. Lo vi todo como en cámara lenta. El dedo cayendo al mismo tiempo que mi pie se movía para detenerlo; el pie que, adelantándose por milésimas de segundo, lamentablemente, lo pateó. Me tocó levantarme nuevamente por él.
—¡Señorita Rubio, por favor! —oí la voz en forma de susurro del profesor Martínez
—Lo siento señor, no sé que me pasa. —mentía
—¡Contrólese por Dios! —siguió— ¿Qué tal usted en una conferencia? Sus nervios no la pueden traicionar de esta manera.
Volví a sentarme, puse el dedo en su sitio y empecé a soltarlo despacio pero esta vez no funcionó. Era solo dejar de presionarlo para que el berraco debo se soltara, bueno, realmente no se soltaba, ni siquiera se unía. Era como si buscara arreglar una muñeca de porcelana con una parte rota con el mero hecho de juntar las dos piezas. Entonces tomé al dichoso dedito, —que me había dejado colgada de la brocha— y me lo puse sobre el regazo. Lo dejé. Ya habían pasado más de treinta minutos, de los noventa que duraba todo el final, y de las cinco preguntas yo no había terminado ni la primera. Me acerqué una vez más al profesor para decirle que no podía continuar así, que debía retirarme de este ejercicio y posponerlo para un nuevo momento. A él se le cerraron los oídos. No quiso atenderme. Volví a mi lugar y traté de escribir sin él. Tomé el lápiz entre el dedo índice y corazón, que formando un ángulo agudo ayudaban a sostener el lápiz bajo la presión en un posición aceptable pero para nada fluida. Y la letra salió diminuta, reflejando y ahondando a mi confusión mental. Los conocidos símbolos, las letritas que con tanto esfuerzo plasmé en el papel hasta llenar los cuatro folios, dejaron ver el tamaño de las ideas que lograron salir de mi cabeza. Los pensamientos que hacían que el lápiz se moviera eran: pequeños, cortos, pobres, ínfimos. Insuficientes. Sesenta minutos después salí con mi dedo metido en el bolso junto con el lápiz y el borrador. Al fin, ese día ya no me iban a servir para mucho más.
Ve, ¿te viste Nebraska? A mí me dejó recabezón.
Relatos en: El Galeón Fracaso


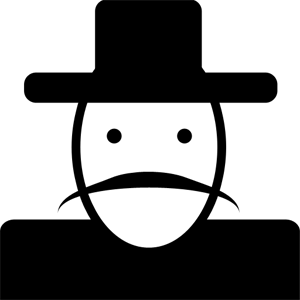


Comentarios