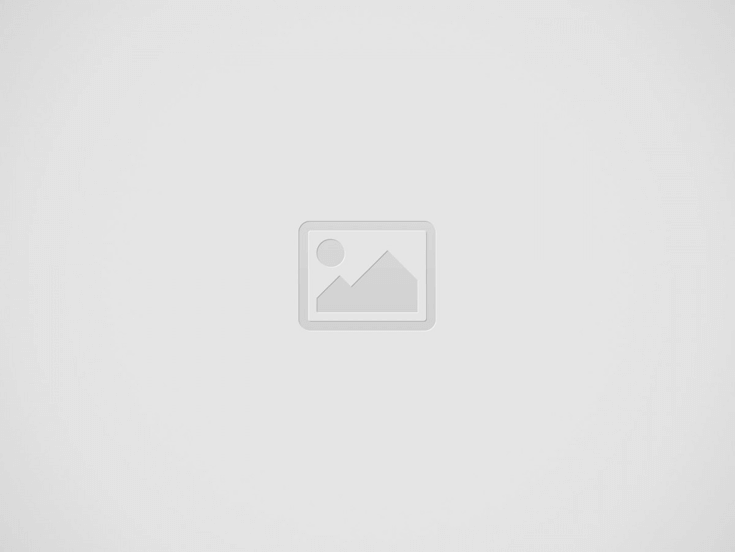

Abandonar la loza entre un fregadero durante una semana es lo más parecido a ir por la vida acumulando un montón de culpabilidades y errores no confesos, de esos que seguimos tratando de esconder, pretendiendo ignorar que algún día ellas mismas se nos estallarán en la cara.
Eso fue lo que me sucedió. Después de unos días sin ocuparme de su manutención el lavaplatos comenzó a lucir como un criadero de truchas. En el agua apozada nadaban los sedimentos que en noches anteriores se habían adherido con sus propios tentáculos invisibles a vasijas, ollas y platos, formando una sentina informe y multicolor.
Los canelones del miércoles buceaban sin pudor junto a las lentejas del lunes. Las migas del pan tostado del martes hacían nado sincronizado al lado del cilantro que aderezó la sopa del jueves. El líquido sobre la base de zinc se movía, atrapado torpe y perezoso, como quien no sabe ni a dónde irse a morir en silencio. Era repugnante.
Si lo pensamos con calma, de todos los posibles ductos que pueden obstruirse en una casa, no hay atascamiento más molesto que el de la cocina. Porque, por ejemplo, si la oclusión doméstica tuviera lugar en un excusado, ya de entrada sabemos que estamos hablando de un lugar destinado a excrecencias de primer orden. Y si partiéramos de la lógica del desperdicio, de estar hablando de un sitio destinado a la porquería, pues es entendible que lo que nos encontráramos en éste serían asquerosidades. Aparte de una gran canción, «Mi agüita amarilla» es una irrecusable verdad, lamentablemente convertida en uno de los comodines de las antologías piratas en mp3 del rock en nuestro idioma.
Pero de regreso a la cocina hay un ejército de ingenuos que aún encuentra en ella un lugar sagrado, en teoría invulnerable ante las miserias de la cotidianidad. Y por ello ver un caldo apestoso, grasiento y denso cocinándose en nuestra pila de lavar es algo que incomoda.
Una solución casera, que se sepa, podría haber consistido en verter una emulsión de agua hirviente, vinagre y limón por entre el sedimento. Pero no cabía un centímetro cúbico más de nada. Y cualquier intento artesanal por desalojar la inmundicia de la tubería habría sido insuficiente. Yo ya me había acostumbrado a empuñar el mango de un tenedor, y a empujar con este los pequeños fragmentos de cebada perlada, arroz o fideos hasta la tubería obstruida. Pero aquel día eso no habría servido.
Estas tres torres en las que vivo comenzaron a ser inauguradas en 1973. Incluso yo soy más joven que ellas. Y los años, aunque lentos, ya han decidido hacerse notar en los motores de los ascensores, en los diversos sistemas que componen su organismo de ladrillos ocultos, en el sabor herrumbroso del agua que corre por sus grifos, y en el gris ratón de sus paredes, por las que el monóxido alcanza a treparse, como hiedra, dibujando en las paredes su propio teatro triste de sombras chinescas.
Bajé al supermercado. Era preciso adquirir una de esas sustancias altamente ácidas destinadas a la menospreciada tarea de destapar tuberías. La única disponible en los estantes llevaba el titánico nombre de Llama Roja. Me generó desconfianza. Sonaba a hijo no reconocido e ineficaz del clásico Diablo Rojo.
Seguí las instrucciones con asombrosa fidelidad. Ahora debía tener fe y aguardar. Por unas horas anduve impaciente, a la espera de resultados milagrosos. Los gránulos de Llama Roja, que contrario a lo que me figuré eran de color azul cielo y no fuego, se quedaron empozados en la boca de la bacha, a medio camino de la cañería.
Me encerré en otro espacio, para permitir que el líquido se fugara tranquilo. A los flujos y a los seres hay que dejarlos solos para que puedan huir en paz. Las huidas se planean en silencio, en la intimidad, sin decir nada. Desde algún rincón de mi domicilio aguardaba todavía por un resultado alentador. Tal como aquella pareja de desdichados que contempla una prueba casera de embarazo preguntándose si su desenfreno instintivo habrá de convertirlos en padres.
Comencé a pensar en la razón que debió haber inspirado a los creadores de estos destapadores químicos de cañerías a nombrarlas con epítetos alusivos al infierno, cuando el sonido que su ebullición provoca recuerda tanto la paz celestial. Glu.
Mi orgullo doméstico me impedía acudir al fácil recurso de tener que convidar a un profesional para que fuera testigo de las cosas que todos los días debían estar circulando por los ductos de aguas negras y limpias que vienen y ven desde y hacia el apartamento en donde vivo. Pero, no importa cuánto queramos negarlos, hay momentos en que incluso hay que hacer concesiones con la propia dignidad.
La Llama Roja, desconsiderada con el mucho tiempo que le di para trabajar sin ser molestada, no funcionó. Y ahí estaba yo, pactando un precio con algún plomero al que encontré en las Páginas Amarillas. Rogándole a este sabio del mundo hidráulico por la liberación de las porquerías acumuladas en mi cocina. Preguntándome si acaso no habría que demoler el edificio entero para permitir la circulación del fluido represado.
Mientras miraba su overol, sus brazos regordetes, sus piernas un tanto más cortas de lo que señalan los cánones de Da Vinci, sus manos pequeñas y ásperas y el maletín en el que debía llevar las sondas eléctricas y las herramientas de su oficio, pensé en su trabajo con el de un eminente hematólogo en el que no solemos fijarnos.
Por las venas de los cuerpos animales viaja sangre. Por las de los vegetales, clorofila. Por las de nuestras ciudades y edificaciones, una especie de zumo heterogéneo y no siempre limpio, del que nos avergonzamos. Los plomeros son los subestimados centinelas del sistema cardiovascular de nuestra civilización. Gracias a ellos se va el flujo infecto de los desechos de los que nadie quiere saber, a la vez que llega el agua nueva que habremos de consumir y cuyo destino invariable será viajar de vuelta al río, ya contaminado, pestilente y prescindible.
Bogotá. 20 de enero de 2009.
andres@elblogotazo.com
www.elblogotazo.com
