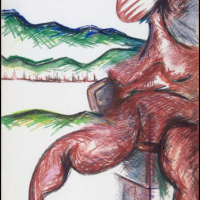
En el metro subterráneo de Ciudad de México, la metrópoli más inmensa del orbe, suelen subirse varios vendedores ambulantes. Algunos llevan oculta una grabadora entre sus maletines, y una vez el tren se pone en marcha, la prenden a todo volumen ofreciéndote discos compactos de todo clase de corridos, rock alternativo, cumbias, baladas, sinfónica, etc., hasta saturar el aire caliente del subterráneo con este mestizaje musical. También se suelen subir vendedores de periódicos “mamertos” con fotos del Che Guevara – la marquilla más capitalista del mercado – gritándote, con el acento inofensivo del Chapulín Colorado, no celebrar por nada del mundo la horrenda fecha de hoy: 12 de octubre, el día de
Estoy en el zócalo, centro también de la antigua Tenochtitlán, capital del imperio azteca. A la misma latitud de India y del golfo de Bengala (India y México pueden estar entre las civilizaciones más importantes del orbe). Dentro de la historia universal, Tenochtitlán se fundó tarde: 1345. En ese mismo año casi todas las ciudades del Mediterráneo, Cádiz, Barcelona, Marsella, Nápoles, Florencia, Atenas, etc., tenían más de dos mil años de existencia. Los aztecas, pueblo militar, llegaron del norte o del sur de México y dominaron a todas las tribus del alto valle de Anáhuac y se asentaron y fundaron su centro acá, en el Zócalo – antes una isla del sistema de lagos que espejeaban las nubes y las estrellas de la otrora “región más transparente del aire”. Según las maquetas, imaginadas a partir de lo descrito por los cronistas de Indias (López de Gomara, Sahagún, etc.), la ciudad azteca se edificó en medio de chinampas o canales, algo así como una Venecia indígena erguida de pirámides y templos rectangulares. Tenochtitlán contaba, sumando los poblados aledaños del valle, con alrededor de dos millones de habitantes a la llegada de Cortés quien, con sólo ciento siete hombres y cuarenta y siete caballos, derrumbó su imperio. Nadie se detiene a explicarme cómo este centenar de hombres y esta docena de caballos lograron vencer a un imperio guerrero como el azteca. Que vengan los antropólogos sajones enemigos de todo lo latino y español y me lo expliquen; o William Ospina, o mis profesores ingenuos, o los estudiantes del metro. No, no. “Oh no – nos dice Alfonso Reyes –: como en la “Iliada”, todas las fuerzas del cielo y de la tierra tomaron parte en el conflicto”. Un cometa, años antes de 1521, había fulgurado en la noche diáfana de Tenochtitlán – me encanta el sonido: Tenochtitlán, Tenochtitlán –, lo cual obró sobre la mente de los aztecas: creyeron que aquellos barbados venían del Dios Sol. ¿Cómo, si era un pueblo militar, se rindió tan fácil el pueblo azteca? Si hasta gozaban de una sensibilidad artística exquisita. Ah, de ahí que fueran quebradizos. Cortés no tenía ni idea de orfebrería, ni de fundir aretes o esculpir dioses de piedra; pero sí sabía de intrigas políticas y espionaje – ardides en que se sustenta la civilización occidental. Y utilizó el refrán romano: divide y reinarás. Y como más dividido no podía estar el imperio azteca, tirano con las demás tribus sojuzgadas, Cortés se unió con los caciques de aquellas tribus para derrocar a Moctezuma.
Sin embargo, México a menudo no advierte que en el fondo sigue siendo imperio. La maqnera còmo ha permeado la cultura gringa, tanto en la comida como en el idioma, equivale a un silencioso ataque más poderoso que todas las armas nucleares. España se derramó en México y por algo en la colonia la llamó Nueva España. Le dio todo, desde el idioma hasta el detalle más mínimo labrado dentro de la catedral. Aunque no te confíes, me dicen mis amigos mexicanos; el náhuatl supervive dentro del español y puedes llegar a confundirte con el nombre de muchas calles y direcciones. Si supieran que en Bogotá, como en Nueva York, nos ordenamos por números. Mañana iré a Coyoacán, el barrio antiguo y de los intelectuales, a almorzar con el gran ensayista Adolfo Castañón.




No se que pasa con este pinche lugar del diario de ustedes, dizque el mejor, pero me suena a que tiene muchas fallas! Orale, cuates, no me dejan pasar mi comentario, segun platica una ventana que dice que no se pueden repetir comentarios! Y al mano que escribio el comentario, le digo que no se dice «buey», sino guey. orale, y asi es que estuvo de pinche viaje por el deefe, y ahora lo proclama a los cuatro vientos! eso no es para ser tan sangron, guey! Creo que no te fijates en las gueras, que estan bien padre. con ese habvlado todo jaladito, dan ganas de estrangularlas. ademas, tienen, a pesar de la herencia maya y azteca, su buen andar, su sexappeal, su piel de cobre. bien chulas, mis paisanas, verdad?
——–
Califica:
-
Me
gusta
0
- No me
gusta
0
Reportarbuen artículo, no más un poco de cuidado en las afirmaciones. La catedral, según entiendo, se está hundiendo más que por su peso, por ser construida sobre Tenochtitlán, que como usted bien lo dice era una zona de lagos. La catedral y muchas otras cosas (menos pesads) se están hundiendo en el centro del DF. Veo que en su blog habla de cultura urbana y de libros, la próxima vez que se suba al metro fíjese en la cantidad de gente que lee algo que se llama «el Libro Vaquero». Estaria muy interesante leer su visión con respecto a ese fenómeno.
Califica:
-
Me
gusta
0
- No me
gusta
0
ReportarExcelente tu articulo! Me encanta la cultura Mexicana será que podrías escribir algo sobre el DIA DE MUERTOS?
Califica:
-
Me
gusta
0
- No me
gusta
0
ReportarMe gusto bastante el escrito, talvez por la lucha silenciosa y frontal que desde hace ya un par de años he decidido encaminar hacia todo lo que tiene que ver con este fenomeno historico al que no se quien decidio llamar «descubrimiento de america» y que repudio con tal fuerza que he llegado a rozar con el odio hacia toda la cultura española aun cuando se que ellos como los conocemos hoy no tienen una responsabilidad directa sobre tales barbaries, pero si son culpables de toda esa malicia, lujuria, envidia, odio, deshonestidad, egoismo, pobreza, entre otras cosas que nos aquejan hoy dia……..
Califica:
-
Me
gusta
0
- No me
gusta
0
ReportarAmigo, se trata de comentar y discutir lo ocurrido no de contar algo nuevo, eso no le da el caracter de malo a un escrito, entre otras cosas hay detalles aqui contados que desconocia y estoy seguro de que muchos se encontraran en igual situacion a la mia.
Califica:
-
Me
gusta
0
- No me
gusta
0
ReportarMuy malo el artículo, eso ya lo sabe todo el mundo no aporta nada nuevo,
Califica:
-
Me
gusta
0
- No me
gusta
0
ReportarUna especulación extraña de esas circunstancias en las que unos cientos de españoles derrotaron a miles de indígenas, es contada por el cronista Medardo Belarcazar. Dice que los españoles, dentro de esas armaduras, transpiraban como desgraciados. Unido a la notable capacidad europea para durar meses sin bañarse (algo muy parecido está ocurriendo en la guerrilla de las FARC, pues el mono yoyoy los deja bañar sólo dos veces al mes. Con razón se están desertando) produjeron un desaliento en el fragor indio. El olor nauseabundo que expelían esos cuerpos, a veces sanguinarios y a veces afectuosos con las indias, hicieron que, con sus alianzas a varias tribus, fueran debilitando la resistencia. En suma, se podría decir sobre todos estos argumentos caóticos; como apartados uno del otro, no hubieran podido prosperar. Mas la lujuria de las indias, la envidia entre pueblos indígenas y el hedor y la hediondez de los españoles, causaron hondas heridas en las fuerzas aztecas.
Califica:
-
Me
gusta
0
- No me
gusta
0
Reportar